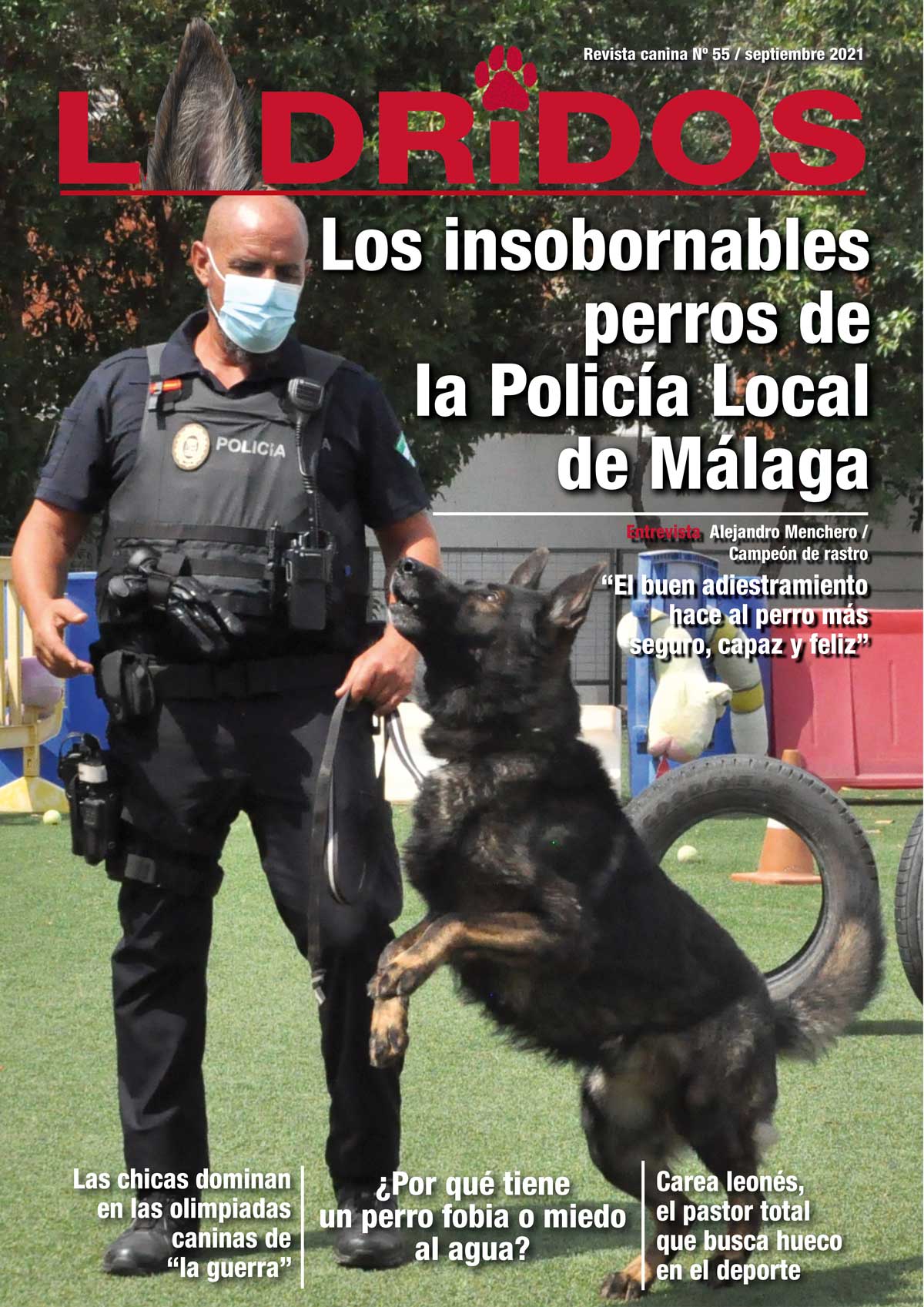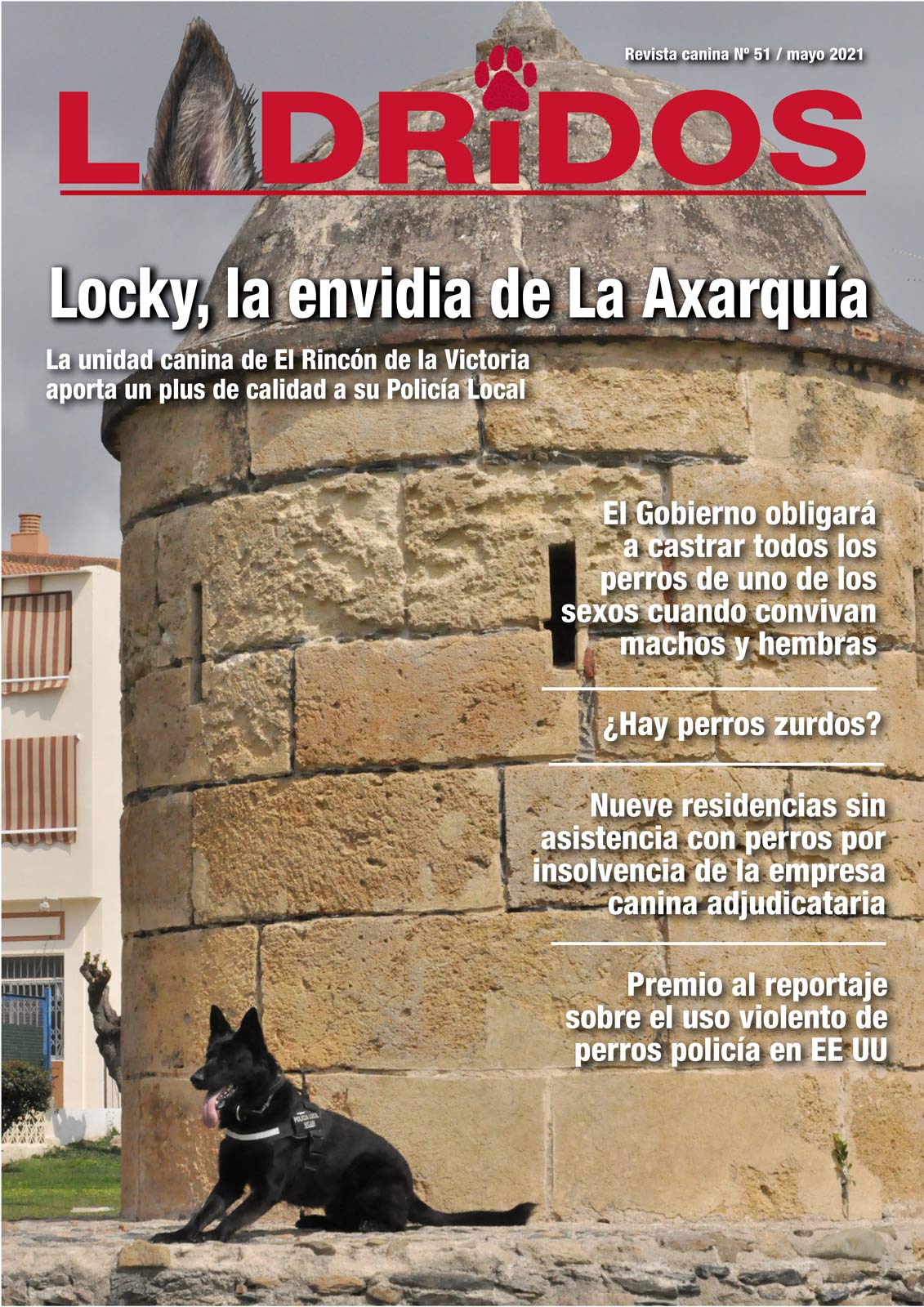Horus, a la calle

Existen dos maneras de tener un gato: normal y absurda. Yo me creo de los normales; claro. Lo digo porque desde el primer día que metí en casa a Horus lo he tratado como lo que es: un gato. Sé que hay gente que trata a su felino como si fuera una persona con discapacidades; es más, con un pasado de maltrato culpable del que se siente culpable. Me refiero a esos que dicen: “No es mi gato. Es un ser vivo con el que comparto la vida”. Bueno. Luego viene eso del empoderamiento del animal: hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. No está mal, pero no es normal. Son personas que se convierten en pequeños esclavos de su mascota. Ay, perdón. “Mascota” no porque es posesivo, antiguo y explotar.
Por Jorge Vilches / Profesor titular UCM
Es como esas mujeres que se disfrazan de vaca, se ponen mangueras en los pechos y sostienen pancartas que rezan: “Las vacas son nuestras hermanas. Yo sí te creo. No a la explotación animal”. Está bien. Que cada uno haga la tontería que quiera, pero a mí me gusta echar un chorrito de leche a mi café matutino. Además, son esas personas que tratan a los animales como a humanos: les dejan el mejor sitio en el sofá y les preguntan por el menú. Lo siento, pero el gato no te entiende. Puedes practicar inglés con ellos sin miedo a que te digan: “What?”.
Es hora de decirlo: son los animalistas. Su vida gira en torno a los animales. No está mal, aunque piensan que éstos son mejores que las personas. A veces me acuerdo de esas frases apócrifas sobre el perro y el caballo como los mejores amigos del hombre (y de la mujer, que no quiero líos con las talibán). Son capaces de arruinarte, pegarte una paliza, destruir tu vida y reputación porque un día dijiste que los perritos no deberían ladrar a partir de las 22:00. Vale, es una exageración, pero es una cuestión de graduación y percepción. Te meten tanto miedo que prefieres callarte. Un momento, ya sé que me enrollo pero ahora voy con mi gato.
No compré mi gato. Lo adopté. Sí. Lo recogí en una tienda de Chamberí que han cerrado hace poco porque desde la década de 1950 cometían el delito de vender todo tipo de animales, desde gallinas a conejos. Unos delicuentes. Fijo. Era una camada de gatitos naranjas y blancos, alguno gris.
No recuerdo más, salvo a la hermana “gemela” de Horus: más pequeña, más triste. Estuvo a punto de llevármela un mes después. No lo hice porque era mucho para mí. Ya, ya; ya sé que a los animalistas esto les parecerá un crimen. Lo digo porque consideran que no se debe adoptar a un gatito solo, sino que hay que llevárselos a pares. ¿Por qué digo ésto? Fácil: en el CICAM de Las Rozas quisieron que me llevara una pareja o nada. Y esto fue después de rellenar un cuestionario similar al de adopción de un niño. No me preguntaron por mis preferencias sexuales porque no había más espacio en el papel. Una de las preguntas era si el gato iba a salir a la calle. Recordé entonces lo que me dijo mi veterinaria, una hippie de pelo gris largo muy simpática: “Los gatos necesitan salir, descubrir mundo, relacionarse, hacer ejercicio. Un gato recluido en una casa es un gato infeliz”.
De hecho puse “Sí. Saldrá lo que le salga de las gónadas castradas”. De hecho, Horus, mi primer gato, sale y me trae trofeos. Sí, ya sabéis. Pajaritos que deja cerca de mí. He leído sobre esto: son regalos que me hace el muy mamoncete. En fin, que puse que sí, que saldría. Resultado: los perroflaúticos activistas del CICAM me abroncaron. Sonreí. Ya me había convertido en un criminal de lo políticamente incorrecto. A veces me dan ganas de llamarles y decirles: “Mi gato se ha ido de parranda al parque con otros gatos. Es un pandillero, pero no bebe porque le da gases”. Lo que no saben esos animalistas es que mi chica le ha puesto un collar de nenaza.
Yo le tenía con uno de motero macarrilla, de esos que dices: “Ahora ya puedes irte con tus amigotes, tronco”. Ahora lleva uno rosa con brilli brillis. No he podido evitarlo. A veces Horus se me queda mirando y creo oirle decir: “¿Qué te he hecho yo para que me vistas de María Antonieta?”. Sí, el gato sale. Los niños sin romanizar de la urbanización le llaman “Garfield” cuando corren detrás de él para tocarlo. He de decir que tampoco es el gato más popular del vecindario. La mujer de enfrente llamó un día a la puerta para contarnos que se encontró a Horus metido en su cama (desnudo). Y el vecino de la esquina me enseñó unas fotos de mi gato mirando por la ventana de su casa. Me exigió, sí, el pobre, que impidiera que mi gato fuera al patio de su chalé porque ensucia, y lo apostilló con un “Lucho por mi hijo” mientras levantaba a su bebé mofletudo. Sonreí y me fui.
El gato sigue saliendo. Horus tiene cinco años. Me ha acompañado todos estos años, de una casa a otra, sufriendo conmigo el frío invernal de la sierra y el calor de este Madrid de temperaturas extremas. Se sienta en el teclado de mi ordenador para que le haga caso. Y me mira fijamente cuando quiere salir al jardín a hacer sus cosas, lo gordo, lo fino, o rascar un árbol. Nunca le he tratado como a una persona, sino como a un gato. Creo que es feliz. Es más; sé que es un gato con suerte, un aristogato al que no le falta de nada.
Por cierto, ¿dónde está?